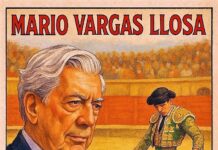Hasta el 20 de octubre de 1923, cuando apareció en el Toronto Start Weekly, el asombrado artículo “Bullfighting a tragedy”, Ernest Hemingway jamás había escrito sobre toros. Era la crónica de su primera corrida en la vida; Madrid, plaza de la Fuente del Berro; Chicuelo, Nicanor Villalta y Gitanillo de Ricla.
Fue por la primavera del mismo año. Como cualquier turista se hospedó en una pensión de la carrera de San Jerónimo y compró contrabarreras revendidas en la calle de La Victoria. Dos por veinticinco pesetas.
Había llegado desde Paris, donde sobrevivía como columnista freelance. Viajó incitado por Gertrude Stein, en cuyo apartamento “que parecía un estudio” pasaban entre otros habituales personajes, James Joyce, Ezra Pound y un pintor malagueño muy aficionado, Pablo Ruiz Picasso.
Con ansiedad trataba de abandonar el periodismo y escribir sobre “cosas por las cuales en América nadie daba un real”. Asaltar en serio géneros mayores. Y acabada la guerra, dónde podía profundizar en el tema esencial del oficio, el dilema vida-muerte —Ve a las corridas en España para que aprendas —Le dijo ella. Fue. Dos días de tren.
“No es un deporte” advirtió bajo el título. Consciente de que sus lectores, canadienses angloparlantes, desconocedores absolutos del asunto, merecían esa precisión. “Es una tragedia que se desarrolla en tres actos”. Y ahí estaba todo. De acuerdo a su teoría, la buena literatura es como el iceberg, la mayor parte queda sumergida. No se dice.
Además, para qué. Ya los griegos (Aristóteles) lo habían dicho, habían definido la tragedia. Un espectáculo-rito, en tiempo festivo (sagrado) y espacio dedicado (anfiteatro), en el que los espectadores logran la catarsis (purificación del espíritu), por emociones vívidas; miedo, piedad, enojo, gozo… Las cosas como eran. Lo bello, lo debido, lo artístico, lo real. La dura comunión de lo ético y lo estético, obsesiones humanas perennes.
“Cuando acaba la corrida me siento muy triste pero muy a gusto”. Escribiría después.